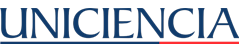- Boletín 3
- Visto: 3085
Roles y retos del sector académico ante la coyuntura del proceso de paz en Colombia
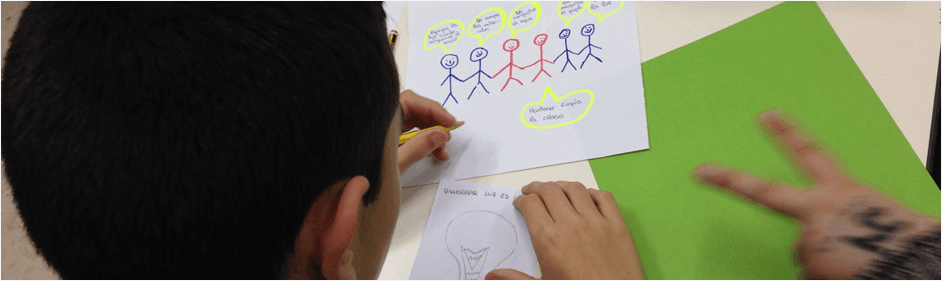
Por: Carmen Elisa Therán Barajas, directora programa académico Administración de Empresas
Según (Naciones Unidas, 2015), los resultados de los Objetivos del Milenio (ODM), señalan entre otros como la desigualdad de género todavía persiste, el cambio climático y la degradación ambiental socavan el progreso logrado, y las personas pobres son quienes más sufren, señalando además la existencia de grandes brechas entre los hogares más pobres y los más ricos, entre zonas rurales y zonas urbanas. El monitoreo del Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), dejó de enseñanza la importancia de los datos como elemento indispensable en la agenda para el desarrollo, donde la verdadera mejora a partir de los datos ocurre cuando la demanda y el apoyo de las políticas se conjugan y a pesar de las mejoras, todavía se carece de datos claves para el diseño de políticas de desarrollo, es decir se necesitan datos de mejor calidad para la agenda del desarrollo después de 2015.
Por lo anterior se han propuesto Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), en una agenda a desarrollarse hasta el 2030, donde para este caso se rescatan los objetivos del 8 al 12:
- 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos
- 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación
- 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos
- 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles
Estos objetivos están inmersos en el plan nacional de desarrollo, en el plan departamental y deben estar en los planes de desarrollo municipales, luego como dictaminó Naciones Unidas sin una buena información no es posible decidir una buena política pública que permita garantizar pautas de consumo y producción sostenibles.
Es en este punto donde la Universidad tiene que hacer presencia a partir de sus procesos no solo investigativos sino de acercamiento a la realidad territorial, de tal forma que pueda ser capaz de apoyar y liderar procesos donde desde sus diferentes programas pueda generar soluciones de competitividad de los productores tanto urbanos como rurales, que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus comunidades; es decir, se debe aportar a partir de la gestión de la innovación y conocimiento al servicio de la población vulnerable y así contribuir a cerrar brechas urbano-rurales para el bienestar social.
La Universidad está llamada a plantear las políticas de largo plazo para contar con un desarrollo donde como lo plantea Eduardo Mantilla (2016), este se vea como un sistema integrado de los contextos social, económico y ambiental, donde los tres sean sostenibles para que el desarrollo del país permita la supervivencia humana con más dignidad, es decir, calidad de vida y bienestar social, manteniendo las condiciones de libertad, autogestión y autoestima. Esto se logra si se interrelacionan el capital humano con el capital tecnológico y el capital natural, es decir, no basta con trabajar sobre el capital humano y tecnológico si no se construye pensando en cuidar el capital natural. Un profesor debe pensar y enseñar no solo el desarrollo de una herramienta tecnológica, sino además, dar a conocer como precisar indicadores que respondan al cuanto, cómo, para que, de las TIC, o sea, la medición de este capital tecnológico, además de su trayectoria para definir el impacto y así conocer cuál es el peso explicativo para el éxito escolar.
Colombia es un país rico en minerales tales como oro, agua, carbón, petróleo entre otros, además tiene en abundancia de flora y fauna; los cuales han sido motivo de conflictos, lo que la sociedad no ha entendido es que la naturaleza se debe cuidar, de ello depende la calidad de vida que tenga cada ser humano, pues las relaciones sociales deben mantener una relación de lo económico y ambiental que permita cuidar la naturaleza.
Esta riqueza y su desarrollo alrededor de la monoproducción, han hecho de Colombia un país con grandes aprendizajes, pudiéndose decir como con el caso del sector cafetero que ha sido intensivo en mano de obra, que influye en el empleo rural y se ha articulado a la comercialización internacional, cuenta con una experiencia que puede ser replicable en el sector rural y donde su estrategia y liderazgo empresarial permiten al país replicar este desarrollo empresarial rural en un proceso de paz como el que se vive actualmente.
El sector petrolero ha sido intensivo en medios de capital en todas sus fases y ha aportado a la dinámica macroeconómica del país, pero este negocio como lo observa Aristóbulo Bejarano (2016) después del 2010 para países consumidores como Estados Unidos si el precio internacional es bajo su economía crece, contrario al caso de Colombia que es país productor y donde si el precio internacional baja la economía decrece. Por esto en sus recomendaciones plantea que se debe considerar en forma prioritaria el entorno humano, social y ambiental y por ello las políticas públicas frente a ingresos petroleros, caso regalías, debe darse desde un checklist de rendición de cuentas donde se tenga información, consultas, acciones, cogestión, reportes de quejas y peticiones, para que con esta auditoría se pueda obtener beneficio con la innovación dada en este sector.
Esta propuesta vuelve a mencionar información, y es así como en Colombia se habla a diario de indicadores como el empleo, pero de él no se señala su calidad, ni el tipo de empleo y si este le permite a la persona alcanzar mejores niveles de vida.
Desde los territorios se debe reconocer y tener en cuenta sus características y particularidades económicas, culturales y sociales, para poder aportar a la solución de sus necesidades garantizando el desarrollo sostenible. Alcanzar esta meta solo se puede si la Universidad busca crear oportunidades de educación, capacitación y acompañamiento a los procesos de generación de empresas y esto puede llegar a permitir la participación activa de la ciudadanía, desde su empoderamiento para lograr que la institucionalidad pública sea parte de su propia transformación regional.
El departamento de Santander se ha considerado líder a nivel nacional, donde según los estudios de la CEPAL (Ramírez J. & De Aguas P., 2015), ha permanecido en los cinco primeros lugares a nivel nacional, ha mejorado al pasar su participación en el PIB nacional de 6,1% en el año 2006 a 6.9% en el 2014, esto debido a que ha mejorado sus condiciones para los negocios.
La economía santandereana está soportada en un sector como productos químicos y derivados del petróleo, actividad que recoge el 80.5% de la actividad industrial santandereana (Avellaneda & Cáceres, 2015), y este sector junto con prendas de vestir ha mostrado un decrecimiento en aporte de valor agregado del 2007 al 2012, y sectores que han mostrado crecimiento anual promedio en Valor agregado han sido en orden de importancia: edición e Impresión (32,8%), muebles y maderas (19,6%), plásticos y cauchos (12%), Minerales no metálicos (5,3%), Metalmecánica (4,2%), y alimentos (3,4%). Para el 2013 la industria fue el sector de mayor recuperación en ventas las cuales están atadas al mercado local y no al internacional (Avellaneda & Cáceres, 2015).
Según la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las empresas activas de enero a abril de 2016 son 289.829, de las cuales el 2,6 % son del sector primario, el 17.3% son del sector secundario y el 80.1% pertenecen al sector terciario. Entre nuevas empresas 4,2% son del sector primario, 28% del sector secundario y 65% del sector terciario. Las sociedades canceladas del sector primario 3,4%, del secundario 2% y 76,4% del terciario. El promedio de vida de las empresas en Santander es de 6 años y es claro que el soporte de la economía está dado en el sector terciario. Revisando el informe sobre empresas más antiguas por sectores de Santander se observa que el mayor número de estas empresas está en comercio y hoteles (26 empresas), Servicios (20), Industria (15), Transporte y comunicaciones (4), agricultura (5), construcción (5), agricultura (6) y servicios públicos (2), dentro de estas las micro son el 25%, las pymes 49,5% y grandes 25,3%. Esto confirma la gran dependencia del sector terciario y donde la empresa santandereana definitivamente es de mipymes.
La nueva coyuntura de disminución de precios del petróleo, la no inversión para la renovación de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, empieza a mostrar un panorama poco alentador para el departamento, donde como resultados en el año 2014 los sectores estratégicos crecieron por encima del 5% con excepción de hoteles y restaurantes que lo hizo al 2,5%, sector relacionado con el turismo, además si la economía santandereana se mueve al rededor del petróleo, queda el gran interrogante, ¿Cómo el sector industrial, el sector hotelero, construcción, transporte y comunicaciones, servicios de salud, podrán mantener el crecimiento del departamento?
La perdurabilidad empresarial en Santander es solo de seis años, indicando esto que hay un bajo nivel de aprendizaje empresarial y una causa es la gran dependencia del mercado local, donde los principales sectores de la economía no absorben mano de obra calificada generando bajos niveles de innovación y desarrollo de nuevos productos para alcanzar así niveles de competitividad nacional e internacional.
Esto lleva a realizar estudios del sector empresarial en Santander en mipymes, que señale sus niveles de competitividad, recursos de conocimiento y aprendizaje, mercado, y calidad empresarial, siendo aspectos claves del análisis integral de las empresas, que permiten la formulación de políticas públicas para fortalecer el desarrollo socioeconómico del departamento, quien sigue siendo considerado como una de las cinco economías más importantes del país, pero su gran dependencia del petróleo y las condiciones coyunturales del momento pueden cambiar las condiciones socioeconómicas del mismo.
Luego la gestión empresarial debe buscar la eficacia a partir de la efectividad, es decir, hacer las cosas que se tienen que hacer y de la eficiencia hacer las cosas bien (Drucker, 1995) citado por (Redondo, 1999). El alto nivel de competitividad exige de las empresas no solo conocerse internamente y generar cambios en el corto plazo, sino además tener en cuenta su ambiente externo para ser tenido en cuenta y por ello la ciencia administrativa ha avanzado pasando por análisis de indicadores financieros, a administración por objetivos (APO), a sistemas de planeación, programación y presupuestación (SPPP) a la planeación estratégica y al análisis integral de la empresa dentro del cual se pueden incluir tendencias de desarrollos propios del manejo de la competitividad en épocas de incertidumbre como por ejemplo la calidad total, mejoramiento continuo, análisis integrales con sistemas de medición, pensamiento sistémico, la ventaja competitiva, resiliencia, Innovación y Desarrollo, responsabilidad social empresarial, entre otras.
La etapa que está viviendo el país, requiere del sector privado el rol y la responsabilidad social empresarial, donde se prevé como financiador por vía de impuestos y contribuciones y por otra parte empleador de una nueva fuerza laboral en los procesos de desmovilización y dejación de armas de los grupos al margen de la ley, ante esto la academia debe ser líder en el proceso de construir relaciones de confianza, donde a partir de los espacios de discusión se pueda aportar al fortalecimiento de la institucionalidad y buscar el desarrollo local.